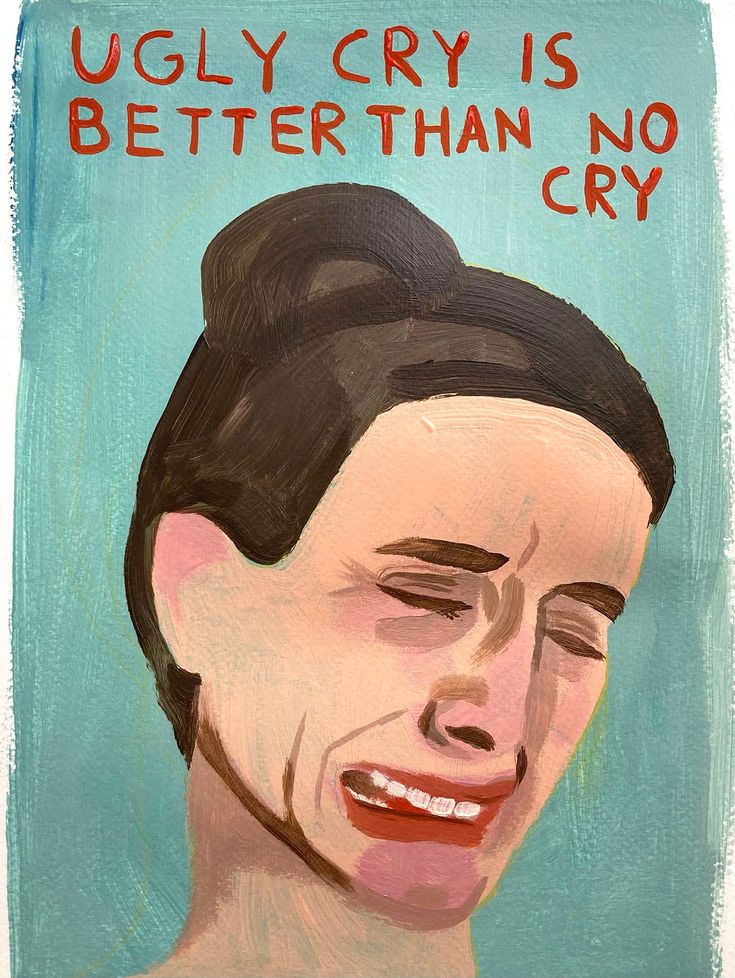Estoy sentado frente a un ordenador, a 442 kilómetros de Torre Pacheco (Murcia). Allí, hace 24 horas, comenzó la «caza al moro« tras una supuesta paliza propinada por dos inmigrantes a un local. La distancia (también en el lenguaje) sirve para entender por qué alguna vez llegamos a estar juntos, y hoy, en un municipio de 40.000 habitantes, todo es distancia, una excusa para convertir al extranjero —fuente de invisible de trabajo e ingresos — en blanco, para legitimar a un grupo de nazis a impartir justicia. Otra vez el odio partidista y el victimismo autóctono evitando desviarse del plan trazado: un país, una lengua, una raza… tres mentiras. El colapso cívico viene de dentro, nunca de otras latitudes.
Da igual las veces que se insista en la ausencia de correlación entre delincuencia e inmigrantes. La realidad va de creencias ligadas a una percepción, la de cada uno, infinitas, tantas como bulos se lanzan desde las redes y la tribuna. ¿Desde cuándo los nazis sirven para garantizar la ley y el orden? 14 kilómetros de agua separan Tarifa de Cires, un mundo debería separarnos de aquellos que piden la cabeza de los moros. Allí donde no llega el Estado, llegará un patriota. Y si el Estado llega tarde, entonces justicia y venganza son intercambiables. Más mentiras.
Termino de escribir. Apago la pantalla. Fondo negro. Miro mi reflejo blanco y mortecino. Voy a la cocina. Abro la nevera y saco unos cogollos de lechuga. Origen: Murcia. Pienso en la frase de Galeano: «El racismo no nació del color de la piel, sino del interés económico que justificó la esclavitud». La inteligencia sirve para muchas cosas, también para apuntar que el problema de España, y por lo tanto del mundo, es la ignorancia; nosotros no somos nosotros, somos los otros; el miedo, el muro separándonos; vecinos de Madrid y Torre Pacheco, blancos, miradas, mentiras, negros, una distancia irredimible que, en realidad, no existe.