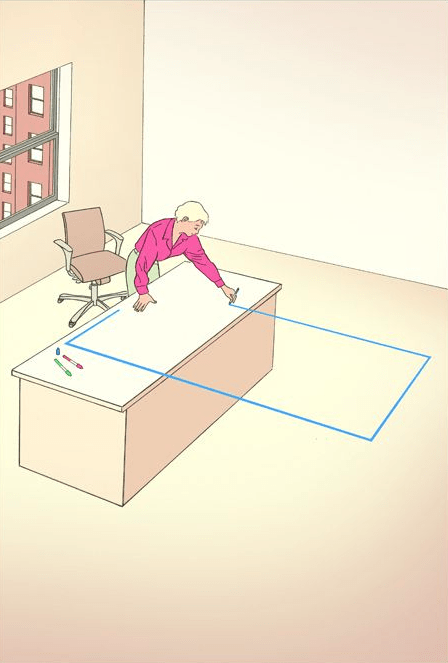Yokohama, 9 de marzo de 2025
Dos meses desde que llegué a esta isla. El tiempo es una variable plástica, siempre a la contra, también para los que corren, y aquí cunde muy poco porque se convierte en vértigo. La gente da tres caladas largas al cigarro, sorbe la sopa sin quemarse, vive a un ritmo puntual e inhumano. Por eso se queda dormida en el primer metro de la mañana. En cambio, dentro de ese movimiento, los oficios se prolongan durante décadas, para el que corta sushi o empuja a los pasajeros dentro del vagón. En la calle todo envejece a toda hostia. Menos nosotros.
Justo ahora me acostumbro a la falta de luz solar y al exceso de leds, al sonido de un tren por encima de mi cabeza, a los envases de plástico en los bolsillos del pantalón y la mochila, a beber para acercarse a los otros, a caminar entre millones de personas dislocadas. Y todo tiene música: las estaciones, las tiendas, los váteres, el camión de la basura, los probadores y los parques en silencio, la llegada de un terremoto. Me dice Naokazu que sin música los japoneses se morirían de pena. Le creo. Apenas toco el piano, pienso en ti, una nota blanca, en mí y la nota negra a su lado.
En breve iré a buscarte al aeropuerto más limpio del mundo como tú me despediste, sabiendo que cuanto más pensamos en el tiempo más despacio nos descuenta, con la certeza de que te reconozco también cuando estás lejos y te escucho reír y bailar, también llorar o comer en un lugar peor cada vez que vuelves a reservar mesa. Esta isla parecía hecha para mí, representaba una aspiración que, al materializarse, agoniza. Da igual donde uno viva, un pueblo de mierda o una ciudad en el futuro. Lo que importa es sentirse bien o medio bien donde a uno lo elijan, mejor juntos, con los ojos de Chico Buarque cantándonos mientras Japón cierra los suyos poco a poco.

Ilustración: desconocido