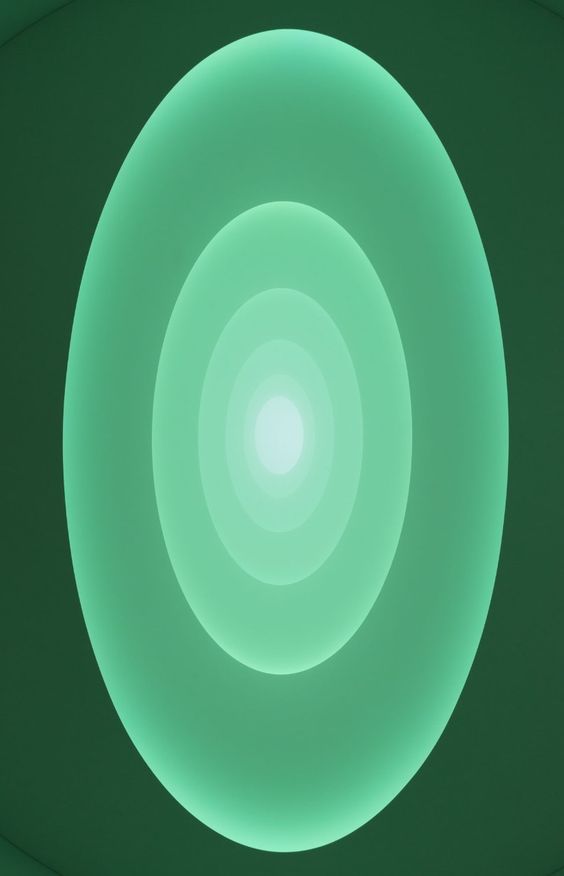Sucede al acercarte a los cuarenta o rebasarlos. Entonces miras las fotos de tus padres, viejas fotos, padres viejos que, ¡oh, milagro!, tenían tu edad de ahora. Ahí dejas de hacer pie, flipas. Madre, su esposo y al otro lado uno que podría ser de su pandilla y que resulta que eres tú. Joder, ¿soy tan mayor? No se sabe si mucho o poco, pero, llámate loco, has alcanzado la edad de celebrarte. Eso de la crisis asociadas a apagar velas se reduce a una mera anécdota. Prueba superada, ya eres tu propio antepasado. Felicidades, ¿sigues vivo?
Pues la verdad es que sí. La alternativa pasa por una esquela o un concierto póstumo al que asistirían tus hermanas, algún amigo calvo y la taquillera. Y la genética se impone: sacaste las ojeras de padre, la nariz aguileña de mamá, esa mirada que sujeta el apellido, aunque el único honor de la familia reside en el pelo y la piel que te dejaron. Lo bueno se apreciaba en tus recuerdos de primera comunión y orla universitaria, un tiempo en el que seguro seguro eras el hijo que tus progenitores concibieron.
Cierto que la mirada del que cumple décadas y dicenios se amplía, frena, incluso va librándose de fardos y mierdas asociados a la juventud. Observas la fotografía y el mundo con detenimiento, puede que más fofo o con dolor de espalda. Sin embargo, la serenidad a la que apelan los cursis te permite lidiar con esta tragedia tan fieramente humana. Puede que, en realidad, se trate de un motivo para sonreír y darte cuenta de que envejecer sigue siendo la única manera de vivir mucho tiempo y no sentirte viejo. Y eso es arte hecho familia y estaciones.