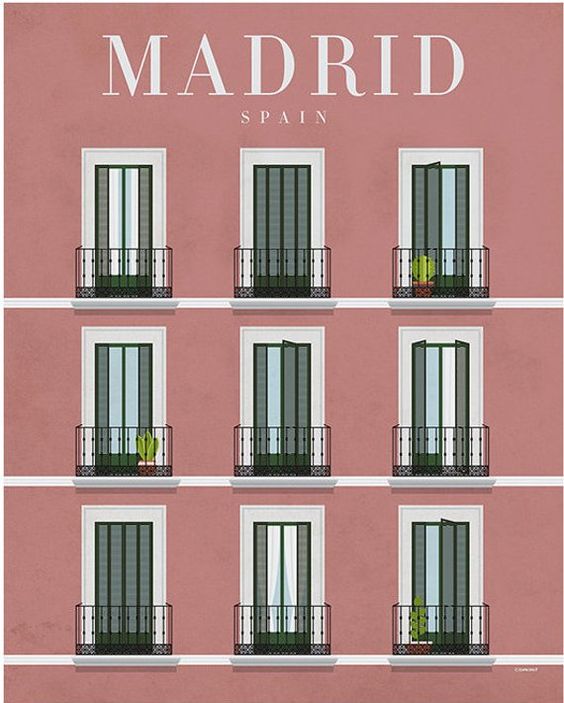No se puede detener la Navidad, ni siquiera puede pasar rápido, aunque lo deseemos con toda nuestra fe. Llegan las rebajas, ese viento por dentro del cuello del abrigo, el olor a castañas asadas. De pronto, hay un deseo impuesto en la felicidad a bocajarro, en las palabras solamente. Los actos son los de siempre: un motorista insulta al conductor de una furgoneta, ¡tus muertos!, un señor lo observa desde la terraza de su casa, sentado, en pantalones cortos. El sol de cara. Yo hago como si no pasara nada, en un intento de que mi indiferencia arrastre los días hacia delante, que se agote el suministro de uvas y presentadores. Bebo. Como más y peor. La Navidad nos pasa por encima. Serán las ventanas altas.
Hay nostalgia y cristales empañados, colorete en las mejillas. La gente parece más delgada entre la ropa. Los aviones sirven para unir distancias. Los pobres piden. La gente, pobre y rica, gasta. Habrá una marejada. Nevará en la montaña de fondo, con suerte en la Gran Vía. Quizás un terremoto. Cualquier catástrofe natural con tal de enterrar la catástrofe de Gaza, humana, ya hace un año, la tristeza de esperar un juguete que terminará en el trastero. Feliz Navidad, triste resistencia, feliz obediencia la de ceder ante el peso de la familia y los amigos por obligación, del cava, de la pesada de Mariah Carey.
Hace años, padre me cogía de la mano. Los árboles parecían espectros desde la parada del autobús. Lo recuerdo con niebla —probablemente inventada—. Los dos recorríamos la ciudad como producto de consumo y amor, de regalos para las hermanas dormidas. Olía a perfume a la entrada de las tiendas, a prisa, que es falta de orden, a piel de mandarinas y árboles de plástico, a alientos visibles por el frío. Nada de eso existe de la misma forma, quizás los dulces, eso sí. El sabor de los bombones, un trozo de fruta escarchada en el hueco de la muela, los sitios vacíos en la mesa. Estoy contento. Que vuelva ya la democracia, que pase lo siguiente pronto.

Ilustración: Gary Bunt