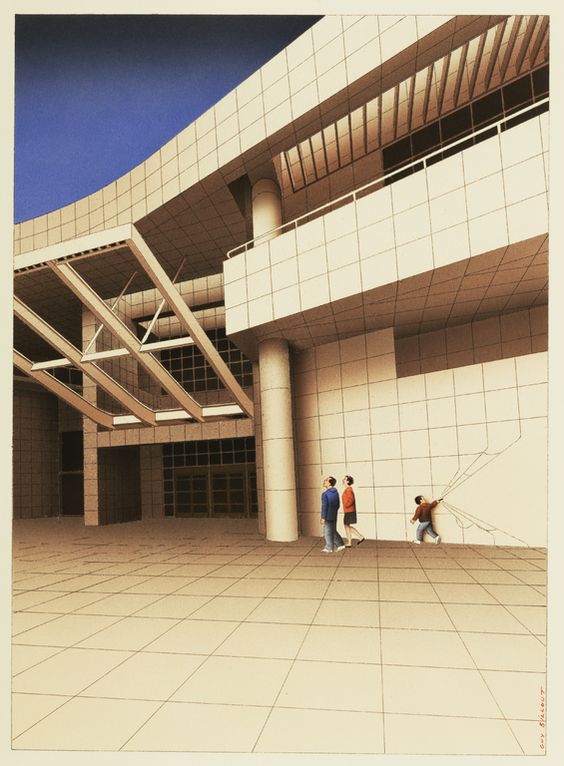Hay algo inevitable en el dolor. Tarde o temprano nos elige, convierte al huésped y sus sueños en rehenes. Va de la cabeza al estómago, de las persianas a las noches largas. Respirar tiene más mérito cuando el pasado confluye por error en este instante, un pasado que será mañana. Imposible librarse de su aliento. Dolor sinónimo de duelo: la pérdida del otro, la muerte de una parte de uno que se pudre sola. Todas las circunstancias son distintas; todos los dolores se parecen, dejan rastro, amputan partes invisibles imposibles de recuperar. También alumbran maneras de seguir viviendo, de vivir en el buen sentido del daño.
Hay mañanas en las que es imposible levantarse. Las contantes vitales, intactas. Dentro, solo hay muerte. ¿Cómo pensar en un mundo de peces de colores y cielo si todo lo que existe nos recuerda a un páramo? La realidad fue cosa de pares, con sus paseos de ciudad y sus costumbres de pueblo, con la certidumbre de que la ausencia no cabe en un abrazo. El dolor contagia a las cosas más hermosas, les devuelve su consistencia de niños con hambre, de cristal, de insomnio. Sin embargo, nadie quiere renunciar al placer para evitar el dolor. Por las heridas se cuela la luz, por el grito podemos encontrar una salida al laberinto.
Poco a poco. El dolor mengua. Por fin somos capaces de reconocer el dolor en los amigos. Tiene el dolor algo de venda, de ahí que el primer lugar de donde desaparece sea la mirada. El dolor se diluye entre dos lágrimas y un vino. Entonces, sucede algo muy extraño: dejamos de pensarlo, nos da tregua. Regresa el sentido del gusto, también las ganas de hacer cosas y conocer a gente un rato. Recaemos. La llaga palpita los días de sol y de tormenta. Al atravesar el umbral del dolor tenemos acceso a otros vestíbulos. La sonrisa se llena de jardines quemados que vuelven a ser marrones, luego verdes. El dolor nos acompañará a la cama bajo tierra. Y, de repente, un día, deja de doler. Lo juro.

Ilustración: David Shrigley