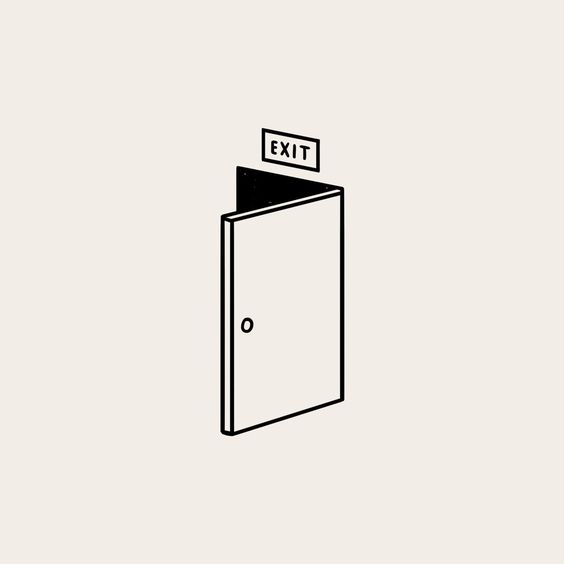La mayoría de los hombres no lo entienden. Algunos lo intentan. Solo ven denuncias de mujeres desilusionadas jodiéndole la vida a un hombre. Por un lado, hombres que sólo piensan en meterla. En otro vértice, mujeres hasta el coño. Todo está contaminado de roles y opiniones por ese empeño necesario de equilibrar las relación mujer y hombre, hombre y mujer. Los hombres comienzan a dejar de hacer pie, son hombres niño. Las mujeres reclaman su espacio en este cuarto oscuro, un mundo de hombres. Entre medias, busco el eslabón perdido, ¿qué ha hecho con mis ojos el patriarcado? Cegarme. O quizás los hombres seamos la peor versión de nosotros mismos cerca de una mujer, y no queremos verlo.
Insisto en seguir intentándolo. Algo se me escapa. Son muchos años de errores, lo que no me convierte necesariamente en una mala persona (eso espero). Necesito tiempo y ganas. Quizás me muera sin ser capaz de enmendar comportamientos atávicos que vi replicarse en el barrio, en el colegio y en el cine. Las mujeres al fondo, también en las paredes de mi cuarto, preparando meriendas, devoradas por la ausencia de los hijos. Los hombres, tipos duros, trabajaban mucho, lloraban poco y a escondidas. Padre siempre más cómodo entre mujeres. Madre pegamento y objeto de los hombres. Hay que cambiarlo todo, lógico, nada funciona si hay una sola chica por la calle, una sola, con miedo. Lo peor es el silencio. Eso es lo que delata a un grupo de hombres. El asco es patrimonio de mujeres.
Me pierdo en la presunción de inocencia, los juicios antes del juicio y la línea que separa al guarro del acosador. A juzgar por las noticias, la línea es clara. Y no la reconozco. Por esa razón discuto con los amigos de siempre, más alejados del mundo de lo que creía, llenos de un machismo que señalo en ellos y no en mí. Si seguimos siendo amigos no pueden separarnos tantas cosas, me digo. Después sigo mirando ahí fuera, me miro por dentro, leo chapas sobre feminismo, borro fotos de mi polla, me sorprendo con la reacción de muchas mujeres demasiado buenas con los hombres. Qué necesidad de entender, qué necesidad de resistir. Vuelvo a la música hecha por hombres y mujeres llenos de ternura, por hombres tóxicos o mujeres crueles. En ese lugar nada malo puede suceder, ni siquiera el ser humano.

Ilustración: Line Hachem